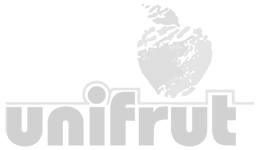En tiempos de crisis los políticos suelen priorizar el crecimiento económico, incluso cuando éste tiene efectos adversos para el ambiente y para los que menos tienen. Ante las recientes elecciones en el país, quisiera dar a conocer las circunstancias que permiten u obstaculizan una política ambiental sostenible. Por un lado, las crisis económicas tienen efectos en las preferencias y percepciones ambientales de los individuos, y en este sentido la crisis actual podría agudizar el dilema entre proteger el ambiente y combatir la pobreza. Por otro lado, las políticas ambientales que amplifican la desigualdad causan descontento e incluso llevan a la movilización social. Si los encargados de la política pública toman estos dos factores en consideración, podrán considerar diseños institucionales que concilien la agenda ambiental y la social.
Después de la tormenta, ¿viene la revuelta?
Una política ambiental adecuada, sobre todo en momentos de crisis, requiere comprender los mecanismos de regulación existentes: por un lado la regulación directa a partir de leyes que limiten o prohíban ciertos tipos de producción, y por otro, los instrumentos económicos como los permisos de emisión de carbono, los impuestos ambientales y los subsidios. De estos, los impuestos verdes han sido los menos aceptados, sobre todo cuando sus objetivos son indiferentes a las desigualdades sociales —indiferencia que puede erosionar la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos.
El caso de Colombia, donde la gente ha rechazado la reforma tributaria propuesta por el gobierno, es un claro ejemplo de este peligro. Lo mismo puede decirse sobre el movimiento de los Chalecos Amarillos franceses,quienes salieron a las calles en 2018 para expresar su rechazo al aumento de los impuestos a las gasolinas. Fenómenos parecidos tuvieron lugar en 2019 en Chile y en Ecuador, donde la gente protestó el incremento a los precios del transporte público y del combustible, respectivamente. Esta serie de eventos ilustra que en años recientes muchos descontentos sociales han tenido como común denominador un rechazo a políticas ambientales y tributarias que la gente percibe como nocivas para la economía de las familias más pobres.
El informe “Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas”, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, resalta que el covid trajo consigo una pérdida importante de empleos y una disminución del ingreso de las familias. En el caso de México, el economista Luis Monroy-Gómez-Franco confirma que los efectos sociales de la pandemia han afectado sobre todo a los estratos más bajos de la distribución del ingreso. Ante esta situación, los mecanismos ambientales emitidos por los gobiernos locales y federal tienen que incorporar una perspectiva de justicia distributiva.
Crisis económica y disminución de preferencias ambientales
En un estudio reciente, los sociólogos Lyle Scruggs y Salil Benegal resaltan que las crisis económicas tienden a alterar para mal las actitudes ambientales de aquellos individuos que pierden su trabajo o sufren una disminución importante de su nivel de vida. Por su parte, los también sociólogos Axel Franzen y Dominikus Vogl, tras un estudio de largo plazo sobre las actitudes ambientales, reportan que los habitantes de países como Estados Unidos, Japón y Alemania tienen una menor disposición a contribuir a la protección del medio ambiente a través de impuestos “verdes”, de recortes a su estándar de vida o de precios más altos. Este cambio de percepciones es una consecuencia prolongada de la crisis de 2008, pero de igual modo demuestra que la conciencia ambiental es vulnerable a los vaivenes del crecimiento aun en países de renta alta.
De forma similar, no es sorprendente que el negacionismo climático surja con mayor facilidad en tiempos de crisis. La evidencia empírica muestra que, ante una caída en la preocupación individual por el ambiente, ciertos políticos no ven la necesidad de priorizar la protección ambiental, llegando incluso a preferir discursos que minimizan o ignoran las afectaciones climáticas.
En el caso de nuestro país, es importante entender cómo se ha expresado la conciencia ambiental en periodos de “estabilidad económica” y en periodos de crisis económica. Los datos sobre conciencia ambiental en México que emergen de la encuesta “International Social Survey Programme” muestran que entre 2000 y 2010 la disposición de los individuos para proteger al medio ambiente disminuyó marcadamente. Cuando se les preguntó a los encuestados en el año 2000 sobre su voluntad de pagar impuestos para proteger el ambiente, el 23 % respondió que no estaba dispuesto a hacerlo; cuando se les hizo la misma pregunta en 2010, el rechazo ascendió hasta el 40 %.
Algo similar ocurrió cuando se les consultó a los mexicanos si estaban dispuestos a disminuir su estándar de vida para favorecer el cuidado ambiental: en el año 2000 el 19 % estaba dispuestos a hacerlo, mientras que en 2010 la proporción descendió a un 15 %. Con respecto a la percepción sobre el daño ambiental por parte de las industrias, en el año 2000 el 82 % de los encuestados estaban de acuerdo que ciertas industrias perjudicaban al ambiente, pero para 2010 esta percepción descendió hasta el 77 %. Asimismo, cuando se les preguntó si consideraban que los gases de efecto invernadero eran nocivos para la capa de ozono, en 2000 el 51 % dijo que sí, pero en 2010 sólo el 3 6 % estuvo de acuerdo.
Los resultados de México, al igual que el análisis de las opiniones ambientales de los Europeos presentado por los investigadores Sem Duijndam y Pieter van Beukering, muestran que las crisis económicas pueden tener efectos significativos en las preferencias y percepciones ambientales de las personas. En este sentido, la pandemia también podría agudizar los dilemas sociales entre la protección ambiental y la exigencia de satisfacer las necesidades básicas.
Justicia distributiva ambiental
En otro estudio reciente, los sociólogos Steffen Kallbekken y Hakon Saelen sugieren que los individuos tienden a percibir que los “impuestos verdes” sólo sirven para incrementar los ingresos públicos y no para proteger el ambiente. Así, la implementación de las políticas ambientales dependerá de que la asignación de los fondos recaudados a través de este tipo de impuestos sea transparente. En este sentido, las experiencias de la provincia canadiense de la Columbia Británica y del Ecuador ofrecen ejemplos de esquemas de impuestos ambientales progresivos, en los que los nuevos instrumentos de recaudación van acompañados de transferencias y exenciones fiscales para hogares e individuos de bajos ingresos. En un estudio de 2010, Alfredo Serrano y Nicolás Oliva plantean que un impuesto ecológico socialmente progresivo puede superar al concepto regresivo de que “quien contamina paga” y de esta forma incorporar a los estratos más pobres a la transición ecológica sin afectar su nivel de ingreso. En otro estudio, éste de 2011, Oliva y sus coautores señalan que la edificación de una agenda ambiental inclusiva y sostenible supone, entre otras cosas, fortalecer las instituciones locales con mayor transparencia y coordinación, informar eficazmente a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado ambiental, y revisar los mecanismos ambientales existentes, —como los impuestos y subsidios— para eliminar gradualmente aquellas políticas que sean nocivas tanto para los pobres como para la naturaleza.
En un contexto de crisis, una agenda ambiental bien planteada y cuidadosamente aplicada puede traer beneficios sociales y económicos: puede reducir la pobreza y ofrecer oportunidades para abordar las desigualdades de género y en el acceso a la salud. Por el contrario, una política pública insensible puede reproducir y amplificar estas desigualdades y generar descontento social. Por lo tanto, conciliar criterios ambientales y redistributivos debería ser una condición esencial en el diseño y gestión de toda agenda ambiental en México. El reto consiste en armonizar la justicia social con la justicia ambiental y en fortalecer la transparencia en el uso de los recursos obtenidos a través de impuestos ambientales.
Sebastián Irigoyen
Maestro en Economía por la Université de Rennes 1, en Francia. Actualmente es doctorante por la misma universidad afiliado al Centre de Recherche en Économie et Gestion (CREM).
Fuente: NEXOS