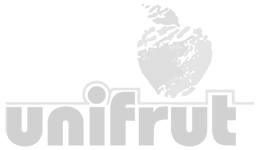Cada vez que leo que la tecnología verde nos ayudará a salir de la crisis climática, de inmediato recuerdo las palabras de Paul Virilio: “Cuando se inventó el barco, se inventó el naufragio; cuando se inventó el avión, se inventó el accidente aéreo; cuando se inventó la electricidad, se inventó la electrocución… Cada tecnología conlleva en sí misma su propia negatividad, la cual se inventa al mismo tiempo que el progreso técnico”. Entonces me cuestiono: ¿cuál será la negatividad de la tecnología verde? Pero luego esta pregunta me arrastra hacia otra: ¿cuándo y qué máquina inventó el cambio climático? Los historiadores ambientales y científicos atmosféricos dan una respuesta precisa: en 1776, año en que James Watt, después de varios prototipos, comercializó el famoso motor de vapor que revolucionó y aceleró el modo de producción capitalista, principalmente de la industria textil. Desde entonces, los niveles de dióxido de carbono comenzaron a aumentar en la atmósfera. Para 1825, Inglaterra ya emitía el 80 % del CO2 global y, para 1850, aunque bajó a 62 %, esta cifra era el doble de lo emitido por Estados Unidos, Alemania, Francia y Bélgica juntos, mil veces más que Rusia y dos mil veces más que Canadá. El carbón se volvió sinónimo del Reino Unido: no sólo transportaba el imperio, sino que lo alimentaba. “El carbón, en verdad, —escribió el economista W. S. Jevons en 1865— no está al lado sino por encima de todas las mercancías: es la fibra energética del país, el soporte universal, la causa de todo lo que hacemos”.
Esta respuesta, aunque innegable y demostrable, es incompleta. La máquina de vapor no fue el comienzo de la crisis climática, sino la consecuencia de las relaciones políticas y económicas que cimentaron la necesidad de acelerar la producción industrial. Uno de los primeros en notar esto fue el poeta William Blake, quien entre 1790 y 1800 vivió en la periferia y, para llegar al centro de Londres, pasaba por una fábrica de harina que operaba con los motores de Watt; esa fábrica le inspiró el famoso verso del poema “Jerusalem”, “entre oscuros molinos satánicos”: no sólo molían trigo, también almas, es decir, las fábricas cambiaron la organización del trabajo humano como consecuencia de una transición de régimen tanto energético como económico. Energético, según el historiador ambiental J. R. McNeill, porque se pasó de un régimen “somático” que dependía de la energía biológica para la producción, como la fuerza humana, animal o natural (río, viento, fuego), a un régimen “exosomático”, el cual ya no se fraguaba dentro de un cuerpo biológico, sino de una máquina propulsada por carbón. Y económico porque aceleró el proceso de producción.
Esta transición somática, que podríamos llamar carbonización, comenzó en específico durante el reinado de Isabel I de Inglaterra o con el proceso que el humanista-ecologista Andreas Malm llama “el salto isabelino” y que data de la década de 1560: cuando los ingleses, bendecidos con inmensas reservas de carbón como ningún otro país europeo occidental, lo adoptaron para calentar sus húmedos hogares. Un siglo más tarde, Londres ya era una caldera de humo, como bien dejó registrado el diarista John Evelyn en su epístola dirigida al rey Carlos II, Fumifugium (1661): “Una nube como un mar de carbón, cual si fuera una copia del infierno en la Tierra, se posa en un volcán en este día nebuloso: un humo pestilente que corroe hasta el mismo hierro y arruina todos los muebles, que deja hollín en todas las cosas que alumbra y que invade los pulmones de los ciudadanos con una tos y consunción que no perdona ninguna vida”. Según los historiadores François Jarrige y Thomas Le Roux en La Contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, para el siglo XVIII la polución en Londres era mayor que la de las ciudades asiáticas más industrializadas hoy día.
El salto isabelino coincidió también con los inicios del parcelamiento de la campiña inglesa, es decir, con la privatización de la tierra, el despojo, la migración de los campesinos hacia las ciudades y además con el surgimiento de la filosofía mecanicista con pensadores como Francis Bacon. Bacon, quien fue consejero de Elisabeth y precursor de la Royal Society (1660), abogaba por eliminar de una vez por todas el pensamiento medieval mágico que concebía la Tierra como un ente vivo para reemplazarlo por una concepción científica y mecánica. De acuerdo con el clásico libro de Carolyn Merchant The Death of Nature, la Tierra, para Bacon, era asequible
y por consiguiente explotable sólo por medio de la técnica: había que excavar y extirpar de ella los minerales, esclavizarla, someterla, abrirla como un útero para extraer una revelación o un beneficio económico. No es casualidad que estas ideas coincidieran con los intereses e ideología de los lords dueños de minas de carbón y de las fábricas. Las palabras del teólogo, científico y naturalista William Derham en su obra Physico-Theology (1713) resumen todo este periodo: “Podemos, si es necesario, saquear el mundo entero, penetrar en las entrañas de la Tierra, descender hasta el fondo de las profundidades y viajar hasta las regiones más lejanas del planeta para hacernos de riqueza”.

Ilustración: Víctor Solís
Trescientos años más tarde, estas palabras hacen eco de las de Elon Musk, presidente de Tesla y gurú de la tecnocracia contemporánea, quien el pasado 25 de junio espetó dos desafortunados tuits: “Otro paquete de estímulos del gobierno no es lo mejor para el pueblo”. “¿Sabes qué no es lo mejor para el pueblo?”, le replicó alguien, “los Estados Unidos planeando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que tú puedas obtener tu litio”. A lo que Musk respondió: “Golpearemos a quien nosotros queramos. ¡Resígnate!”. Tuits más tarde, el multimillonario aclaró que Tesla obtiene su litio de Australia, segundo mayor exportador de litio después de Chile y además hogar de las industrias mineras más contaminantes, según el Observatory of Economic Complexity; entre ellas, carbón —que representa 23 % de sus exportaciones—, hierro y petróleo. Australia, hay que recordar, es protagonista de incendios dantescos: el del 2009, Black Saturday, fue tan devastador que científicos australianos calcularon que la energía liberada equivalía a la explosión de 1500 bombas del tamaño de Hiroshima, y el año pasado, de nuevo, sufrió otro igual de terrible: se estima que hasta mil millones de animales salvajes perecieron.
Lo que revelan las palabras de Musk, además de cinismo, son dos síntomas de alta sospecha. Por un lado, el riesgo de poner las esperanzas en una revolución tecnológica para salvarnos de la ruptura climática cuando el modo de producción de las energías renovables está enmarcado en el mismo sistema económico iniciado con el salto isabelino: en el extractivismo, el despojo de tierra y la incesante acumulación de riqueza y poder de unos cuantos. En segundo lugar, el riesgo de creer que un problema tan enorme como el aumento de la temperatura de un planeta entero y su efecto dominó en casi todos sus ecosistemas se puede resolver con la simple innovación. Que la esperanza se concentre en una futura máquina mágica manufacturada en los cuarteles de una empresa de Silicon Valley. Que podemos sobrevivir sin alterar siquiera un poco nuestras condiciones sociales y políticas actuales, aun cuando son éstas las causas de la tragedia que vivimos.
Desgraciadamente, este discurso es promovido como una de las mejores vías incluso para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático debido a la fuerte influencia, precisamente, de personas como Musk, Bill Gates y de corporaciones como Chevron y BHP Billiton, quienes financian proyectos tecnológicos para aliviar la crisis climática. En el caso de Musk, la transportación en carros eléctricos y las baterías de litio; en el caso de Gates y las petroleras, de máquinas de absorción de dióxido de carbono. Ambas ofertas son problemáticas. Pero antes de explicar por qué, me gustaría apuntar brevemente el origen de esta idea y para ello debemos mirar, una vez más, hacia lo que el ecologista Alf Hornborg llama —inspirado en la fascinante historia de los autómatas y máquinas de Minsoo Kang, Sublime Dreams of Living Machines (2011)— el “fetichismo maquinista” de los burgueses del siglo XVIII. Los autómatas y máquinas en la Edad Media generaban desconcierto, curiosidad y diversión para sus dueños, hombres poderosos y ricos; funcionaban como marcadores de clase social. Con la llegada de las máquinas industriales para imprimir, hilar, moler y dragar, adquirieron una nueva función: acelerar la producción de mercancías. “Si los autómatas en la era preindustrial de Europa tenían el propósito fundamental de ostentar riqueza —escribe Malm—, los del Reino Unido industrializado tenían el propósito de acumular riqueza” (cursivas suyas).
Las dos propuestas mencionadas arriba no tienen otro propósito que perpetuar el proceso de acumulación de una polutocracia que cree que puede sostener su estilo de vida a costa del planeta: el 10 % más rico de la población mundial es responsable de entre 25 % y 43 % del impacto ambiental global, mientras que el 10 % más pobre contamina sólo entre el 3 y 5 %. Además, cuando se pone atención a la materialidad y consumo energético de las máquinas que, según suponemos, resolverán la ruptura climática, las cosas empeoran. Tomemos el ejemplo de los automóviles eléctricos. Según un reporte de la International Energy Agency, estos autos requieren cinco veces más minerales que los de combustión interna, entre ellos cobre, litio, níquel y otros elementos de tierras raras. La mayoría de éstos proceden de minas en Chile, Indonesia, Filipinas, República Democrática del Congo, Sudáfrica y China —de donde fueron extraídos, entre 1980 y 2015, 90 % de los minerales raros para baterías de teléfono, automóvil y turbinas eólicas—, para luego ser transformados en China, México, Vietnam o la India. En otras palabras, casi todo el proceso ocurre en países del sur global y, por tanto, todo el impacto ambiental —energía, recursos— y social —despojo, mano de obra barata— se queda en ellos.
En el Salar de Atacama chileno, el desierto más seco del planeta y por lo tanto una de las regiones donde hay mayor escasez de agua , la minería de litio ocupa 65 % del agua ya que cada tonelada del elemento consume hasta 500 000 galones, lo que deja con migajas líquidas a las poblaciones nativas de personas y animales. Tan sólo dos de las mineras que operan en Atacama, la nacional SQM —que suministra a Apple— y la estadunidense Albemarle, extraen cada año más de 63 000 millones de litros de agua salada de las capas más profundas del desierto; casi 2000 litros por segundo. Los conflictos sociales son diarios no sólo en Atacama, sino en toda la región llamada el Triángulo del Litio, que comparten Chile, Bolivia y Argentina. Bolivia, que sufrió una tragedia democrática y social que cobró vidas, casualmente cuenta con una de las mayores reservas mundiales de litio. ¿Es casualidad también que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, haya expresado en múltiples ocasiones que quiere convencer a Musk de abrir una planta en su país? A unos kilómetros al norte, el emprendedor sudafricano tendría acceso a una cantera infinita de litio y de mano de obra barata.
Por su lado, la carboingeniería, una rama de la geoingeniería, promete fabricar enormes máquinas de absorción de dióxido de carbono que, aunque se mantienen todavía en un estado primitivo y experimental, generan más suspicacia que esperanza. De acuerdo con Carbon Engineering, una de las empresas más prometedoras por contar con fondos de Gates y de petroleras, su tecnología puede hacer el trabajo de hasta 40 millones de árboles con enormes ventiladores que absorberían toneladas de dióxido de carbono y después lo inyectarían de vuelta en el suelo o lo usarían para crear combustible. En esta somera descripción ya brotan las dudas. En primer lugar, ¿por qué petroleras como Chevron y BHP Billiton están interesadas en financiar un proyecto de esta naturaleza? Luego, ¿con qué tipo de energía funcionarían esos ventiladores? ¿Cuáles serían las consecuencias en los océanos en caso de absorber más carbono del necesario? ¿Cuál sería, retomando a Virilio, la negatividad intrínseca de estas máquinas?
En las respuestas se esconden, de hecho, las intenciones preocupantes. Para empezar, se sugiere que, tristemente, hay una máquina más eficiente que los árboles y que, por tanto, el problema no es la deforestación, mucho menos la extracción de petróleo y su quema en forma de combustible o conversión en plásticos; el verdadero problema es la falta de una tecnología que lidie con la polución. El meollo del problema, en suma, no son las petroleras, responsables de más de un tercio del total de las emisiones de carbono desde 1965, según una investigación de The Guardian. Por ejemplo, Chevron, la segunda mayor contaminante después de la paraestatal Saudi Aramco, al invertir en la absorción de dióxido de carbono, se está curando en salud. Lo peor no es esto: la energía con que funcionarían las máquinas, o al menos hasta ahora la de Carbon Engineering, sería el gas natural; es decir, más que cancelar de una vez por todas el uso de combustibles fósiles, lo que hacen es garantizar su operatividad. Además, para absorber tanta cantidad de polución de la atmósfera se requeriría el despliegue de cientos de esas máquinas, señala un reporte de la institución Carbon Brief, y para prolongar su funcionamiento hacia el año 2100 y mantener el aumento de temperatura global en menos de 2 grados Celsius se necesitaría la misma cantidad de energía demandada por China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos. Por último, por si fuera poco, el carbón absorbido, al reinyectarse en los suelos, incrementa la productividad de las petroleras porque les permite continuar extrayendo de los pozos, un proceso llamado “recuperación mejorada de petróleo”.
La solución a la crisis climática, por lo tanto, no es tecnológica si, para materializarse, opera bajo los mismos mecanismos extractivistas de la minería y los combustibles fósiles. Cuando lo hace, como en el caso del litio, en realidad no intenta cambiar las condiciones históricas que nos han arrastrado hasta aquí; al contrario, las perpetúa con la promesa de un crecimiento y desarrollo que, en algún momento, tal vez demasiado tarde, nos alcance a todos. Más aun, intenta perpetuar un pensamiento común en todos los polutócratas, desde los lords de la revolución científica e industrial hasta los emprendedores del algoritmo: que la naturaleza puede domeñarse, mejorarse y alterarse a voluntad y para lograrlo lo único que hace falta es una máquina cuyo impacto negativo hipotético siempre se puede resolver con otra máquina. Como bien dijo Franco Viteri, líder del pueblo kichwa de Ecuador: “El bosque ya está ‘desarrollado’, el bosque es vida”. No hay necesidad de continuar construyendo “molinos oscuros satánicos”, ahora pintados de verde, para doblegar nada porque no hay mejor tecnología que un árbol, un río o un ecosistema sanos, y cuidarlos es algo más que respeto por la naturaleza: es una promesa, en un planeta vejado por el progreso, de equidad y justicia para toda vida humana y no humana.
Francisco Serratos
Escritor y académico. Su último libro es Breve contrahistoria de la democracia; actualmente escribe una historia del Capitaloceno.