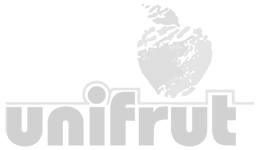Como ocurre en la mayor parte del planeta, la escasez de alimentos para los brasileños no se debe a que no se produzca suficiente comida, sino a la imposibilidad de los más pobres de acceder a ella.
En 2018, cinco años después de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hubiera declarado a Brasil como país libre del hambre, más de 10 millones de brasileños volvían a padecerla. Los resultados de la Encuesta de Presupuesto Familiar (POF) oficial brasileña, de junio de 2017 a julio de 2018, señalaban que el 4,6% del país sufría inseguridad alimentaria severa —el nombre técnico de no comer lo suficiente. La incidencia era mayor en los hogares encabezados por negros y mujeres, y en la región nordeste, que arroja las peores cifras de pobreza. En las zonas rurales, el hambre supera el 7%.
Si hacemos una proyección lineal simple, pensando que la tendencia de aumento del hambre se ha mantenido constante —es decir, sin contar, por ejemplo, los efectos de la pandemia— las cifras en julio de 2020 alcanzarían algo así como el 6,6% de la población, es decir, ¡unos 15 millones de brasileños pasarían hambre hoy!
Pero la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias económicas empujan a pensar que la situación es peor. A finales de agosto había ya 13,7 millones de personas sin empleo —un récord: el 14,3% de la población activa. Y eso sin tener en cuenta a los millones de trabajadores informales que viven con salarios de miseria. Y a esa falta de ingresos hay que sumarle las limitaciones en la distribución de comidas escolares que alimentan a millones de niños por el cierre de las escuelas y el desmantelamiento de políticas de seguridad alimentaria como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que se ha quedado casi sin presupuesto. Los stocks regulatorios de la CONAB (Companhia Nacional de Abastecimiento) están prácticamente a cero. En paralelo, los precios de la cesta básica —y entre ellos la combinación arroz-frijol, que es la base del sistema alimentario brasileño— no han dejado de crecer.
La covid-19, sin embargo, no es el principal villano de la historia. Sobre todo, porque el aumento del hambre registrado por el IBGE ocurrió en los 5 años anteriores a la pandemia. En el pasado se consiguieron avances en la erradicación del hambre por la implementación de una política de seguridad alimentaria y nutricional en el primer Gobierno de Lula, a partir de 2003. Se aplicaron políticas públicas de transferencia de ingresos, con subidas reales del salario mínimo, el aumento de la oferta de empleos de calidad y la implementación de la estrategia Hambre Cero, además de fortalecer los programas arriba mencionados, que hoy están siendo desmantelados.
Por desgracia, desde la destitución de Dilma Rousseff en 2016, la lucha contra el hambre ya no es una prioridad del Gobierno. Brasil es un importante productor y exportador mundial de alimentos. Es el primer o segundo productor y exportador de azúcar, café, zumo de naranja, carne de vacuno y pollo, maíz o soja. Esto hace que muchas personas, incluido el actual presidente de la República, confundan las cosas y piensen que producir gran cantidad de alimentos, como hace Brasil, trae consigo la ausencia de hambre. Pero, como ocurre en la mayor parte del planeta, el hambre de los brasileños no se debe a que no se produzca suficiente comida, sino a la imposibilidad de los más pobres de acceder a ella.
En pocas palabras, no falta comida, sino dinero para comprarla. Los datos de la FAO muestran que, aun tirando a la basura más de un tercio de la producción mundial, esta es más que suficiente para proporcionar a todos los habitantes del planeta una dieta mínimamente adecuada.
Esta no es la única paradoja del caso brasileño: el hambre crece pese a producir enormes cantidades de alimentos. Un 27% de nuestra población adulta es obesa y casi dos tercios adolecen de sobrepeso, lo que no es sino otra cara de la misma moneda: comemos mal. El hambre y la obesidad son los dos extremos de un continuo de desnutrición, que afecta a los brasileños por la falta de una política activa de educación alimentaria.
Con la pandemia hemos visto multiplicarse los programas de radio y televisión que tratan de enseñar a la gente cómo cocinar en casa. Esta respuesta de emergencia debería ser en realidad una práctica permanente, incluida en el programa de menús escolares a partir de la escuela primaria: ¡hay que reaprender lo que es una comida saludable! Somos un país de personas obesas y con sobrepeso porque ingerimos demasiados azúcares, sales y grasas saturadas en alimentos ultraprocesados de bajo valor nutricional, además de muchas harinas con alto contenido calórico, pero bajas en proteínas.
Y, ahora que está más que probado que la obesidad, junto con la vejez, se encuentran entre las comorbilidades —coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, generalmente relacionadas— más graves asociadas con la covid-19, ¿por qué el Gobierno de Bolsonaro sigue desmantelando lo que queda de la política de seguridad alimentaria implementada en Brasil desde el primer gobierno de Lula, especialmente ahora donde la buena comida es un arma fundamental de prevención?
Orientar a las personas a comer bien, de forma sana y nutricionalmente equilibrada, es un deber del Estado. El derecho humano a la alimentación saludable está inscrito en nuestra Constitución y debe ser vigilado por todos los gobiernos, independientemente de su afiliación política. No encuentro otra respuesta: hay una creencia ciega y dogmática en la actual administración federal en Brasil de que la alimentación es un problema individual, de cada uno de nosotros, en el que el Gobierno no tiene nada que decir. O, peor aún, que –al mejor estilo ultra neoliberal– el Gobierno no debe interferir en el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, donde los mercados son soberanos y deben gobernar la economía y la política, y la salud.
Fuente: JOSE GRAZIANO DA SILVA